Se llamaba Felisa. Desde que tengo uso de razón la recuerdo vestida de negro de pies a cabeza. Lo único que dejaba a la vista de miradas ajenas eran sus manos nervudas y estrechas y la cara deslucida por una nariz prominente semejante al pico de un ave rapaz sobre la que se deslizaban una y otra vez sus gafas de pasta marrón. Para salir de casa ocultaba bajo un pañuelo su melena lacia y larga hasta las rodillas recogida en un moño del tamaño de un puño de bebé. Me resultaba imposible dejar de mirarla mientras se peinaba. «No me lo he cortado desde mucho antes de que tú nacieras», me explicaba mientras ensartaba de memoria las horquillas en el pelo.
Se levantaba con el alba y hacía sus abluciones en una palangana. Después, hiciera frío o calor, encendía la cocina con la maestría que dan los años y la ayuda escueta y precisa de un fuelle.
Durante toda la mañana sonaba el chup chup del puchero que hervía muy lentamente sobre la cocina de carbón; los aromas del guiso se adueñaban de la casa y me hacían cosquillas en la nariz antes de escaparse por la puerta de la calle, que siempre permanecía abierta por si algún vecino de paso necesitaba entrar.
Como no había agua corriente en casa, lo traíamos del río en herradas; ella, una en cada mano; yo las dos manos en una, el aro de hierro clavado en mis dedos tiernos. Mis movimientos torpes balanceaban el cubo y el agua se derramaba sobre mis zapatos y dejaba pequeños charcos por el camino. «Qué tontas os volvéis las chicas en la ciudad», me decía entonces mi abuela con el mismo tono que empleaba para anunciar que iba a llover porque las nubes estaban preñadas y el viento había espesado. Posaba los cubos en el suelo para esperarme, se subía las gafas, y, cuando llegaba a su altura, me acariciaba con un movimiento tímido la cabeza; era su manera de decirme que, a pesar de todo, estaba orgullosa de mí.
Cuando la ayudaba a lavar en el río y la corriente se llevaba unos calcetines, las bragas o una camisa porque me quedaba pasmada mirando el croar de las ranas o me levantaba para molestar a una lagartija que tomaba el sol, entonces afilaba la voz: «¿Pero qué os enseñan en ese colegio?», y se metía a toda prisa en el río para recuperar las prendas que a mí se me escapaban. «Que no están las cosas para perderlas», añadía luego mientras se escurría la falda y el refajo dejando al aire unas rodillas que hacía lustros que no veían el sol.
Las sábanas se tendían en el prado para que blanqueasen al sol; el jabón se hacía con sebo; las medias se zurcían; el pan, unas hogazas compactas y más pesadas que mi mochila del colegio, se horneaba una vez al mes y se guardaban en el arcón de la fresquera, la habitación más fría y oscura de la casa, la misma en la que se ahorcó mi tío justo una semana después de que ella muriese.
En la cuadra había conejos, gallinas, un gallo y una pareja de cerdos que había que alimentar y limpiar todos los días por la mañana y al anochecer; los domingos había que madrugar más para que nos diese tiempo a ir a misa con la ropa reservada para ese momento, siempre la misma. Las vacas las vendió cuando de tanto dar de sí las fuerzas se le rompieron. Fue entonces cuando empezó a cambiar huevos por unos cuartillos de leche llena de nata de la que había que cortar con cuchillo; todavía recuerdo las arcadas que me daba cuando tragaba algún resto flotando en la taza.
Por las tardes había que ocuparse del huerto: lechugas, tomates, cebollas, pepinos, puerros, berzas. Tenía también un par de tierras donde sembraba patatas y trigo, pero de esas no se ocupaba directamente, solo de freír los torreznos y preparar la bota de vino y un buen trozo de pan para que el jornalero anduviera bien el camino.
Nueve hijos tuvo. Y no fueron más porque su marido murió un día cualquiera sin avisar. No conocí a mi abuelo. De él solo sé su nombre porque mi padre, que apenas tuvo tiempo de saber si le quería, lo cogió sin permiso de su tumba y se lo puso a mi hermano mayor.
Y es que en esa época no había tiempo para lamentos, ni calles asfaltadas, ni baño en las casas, ni televisión. La electricidad iba y venía y, cuando se quedaba, alumbraba poco más que una lejana constelación de estrellas.
Quién me iba a decir que me acordaría tanto de mi abuela, de lo que disfrutaba con su compañía, una compañía que se fue haciendo cada vez más silenciosa porque le fallaron los oídos antes que el corazón y había que hablarle por señas.
Murió en su cama, en aquella casona llena de habitaciones que envejecían con el tiempo, la nieve llamando a la puerta y el barullo de los hijos que le quedaban vivos y algunos nietos intentando atizar el fuego para que notase el calor del hogar.
Ahora que tengo tiempo libre me encantaría volver allí, donde habitan mis recuerdos, pero no es posible. Mis hijos ya me han advertido de que son muy estrictos con las normas en esta lujosa residencia de ancianos en la que vivo desde hace más de un año.
1.er Premio en el XIII Certamen literario internacional de relatos cortos «EN TORNO A SAN ISIDRO» . Saldaña (Palencia).
Dedicado a mi abuela.



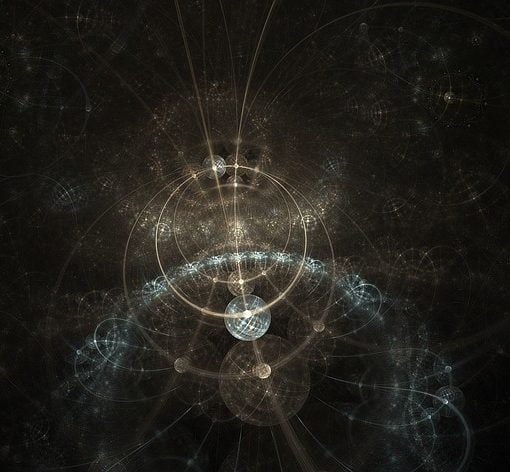
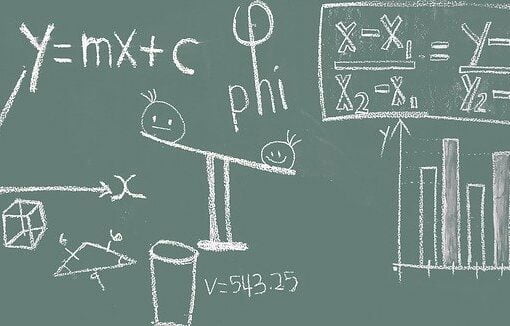

22 ideas sobre “EL CALOR DEL HOGAR”
¡Buenísimo, Margarita!
¡Cuántas historias contadas en un único cuento!
Y qué forma más bonita de narrar una época, una forma de vida, la diferencia generacional, un personaje tan entrañable y peculiar como podrían ser nuestras abuelas.
El texto, además de rebosar belleza, necesitaría un análisis tan extenso que me penalizarían los jueces del cajón de comentarios. 😜😝
Pero me quedo con estas frases que intentan pasar desapercibidas:
«…la misma habitación en la que se ahorcó mi tío justo una semana después de que ella muriese». Aquí creo ver resaltada la importancia de esa figura materna que dejó desamparado a su hijo. Estas mujeres eran el sostén, el eje, la fuerza con la que se movía la familia. Su pérdida siempre resultaba en una gran desgracia.
«De él (el abuelo) solo sé su nombre porque mi padre, que apenas tuvo tiempo de saber si le quería, lo cogió sin permiso de su tumba y se lo puso a mi hermano mayor». El contraste entre el abuelo y la abuela. Una, maternal, afable y cariñosa; el otro, severo y distante, o ¿tal vez incomprendido? Lo del nombre heredado también da fiel imagen de aquellas épocas. Yo llevo el de mi padre y el de mi abuelo.
¿Y ese final? 🥰 La nieta convertida ahora en abuela, pero con la diferencia del tratamiento por parte de sus hijos y nietos. Antes, nuestras abuelas formaban parte de la familia, eran asesoras, compañeras, consejeras, un ejemplo en el que verse reflejados. Ahora, tristemente abandonadas en esas «lujosas» residencia. Son otros tiempos, pero mucho más tristes.
Maravilloso, amiga mía. Qué forma de coger unas simples letras y ensartarte el alma. Enhorabuena.
Abrazo grande.
Maravillosos son tus comentarios, Jose Antonio; ese despiece que haces de los textos, el corte justo para que estén tiernos, más sabrosos, sin desperdiciar nada.
Te fijas en los detalles. Sí, en esos que pretendo que pasen desapercibidos, con el trabajito que cuesta que estén sin estar. Una obra de ingeniería la tuya.
Las abuelas ya no son como antes: la ropa, las cremas, la vida en la ciudad (no sé si más tranquila, pero sí menos expuesta a las inclemencias del tiempo); y los electrodomésticos -a los que no damos la más mínima importancia-, el agua corriente, las calles asfaltadas, la luz eléctrica forman parte de nuestra vida y la hacen más fácil. Tenemos menos arrugas y otro tipo de sabiduría, la que está encerrada en los libros.
Y todo lo queremos rápido, ya, y sustituimos nuestras viejas cosas antes de que lleguen a pertenecernos del todo. Y los abuelos, si hay suerte, mucha suerte, duran demasiado tiempo. ¡Qué peligro!
Otros tiempos, sí. Que sean más tristes, depende de nosotros.
Tú, a mí, me alegras el mío, que lo sepas.
Un abrazazo.
– Chapeau ! Tan réal Como la vida misma. Redondo y magnífico relato. Un abrazo, amiga.
¡Qué alegrías me das, compañero!
Un abrazo.
Apreciada Margarita,
Un hogar cálido de emociones resulta siempre tu blog con relatos tan llenos de sentimiento como este.
Ayer vi en el cine «Del revés 2», constatación de que Pixar sigue en plena forma regalándonos encantadoras historias animadas, plenas de múltiples lecturas según quién las vea. Y acordándome de algunos de sus momentos me ha venido a la cabeza «Ciudadano Kane» y su maravilloso misterio inicial con la palabra «Rosebud», que se desvelaba en un final tanto más impactante con cuanta más edad visiones la película.
Y si la infancia es un paraíso perdido, los seres más queridos con los que lo compartimos son quienes auténticamente lo convirtieron en un lugar inolvidable.
José Antonio ya te ha escrito un análisis maravilloso, que suscribo plenamente. Así que solo me queda darte la enhorabuena por este nuevo microrrelato henchido de corazón y enviarte un gran abrazo.
Ana, qué gusto leerte. Tus semejanzas y análisis de películas son un auténtico tesoro para mí, que soy una auténtica ignorante en ese tema.
Mi lectura de «Del revés» es, como no puede ser de otro modo, desde la psicología. Una belleza de película. Me temo que «Ciudadano Kane» tendré que verla de nuevo (después de tu comentario, lo haré).
Ojalá este blog se convierta, como dices, en hogar cálido, pero para ello sois necesarias personas como tú, dispuestas a compartir con tanta generosidad.
Sigo aprendiendo contigo.
Salud y abrazos.
¡Enhorabuena, Margarita! Es muy bonito. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Aurora. Recibir un premio siempre motiva.
Me alegra verte de nuevo por aquí 😘
¡Que historia más entrañable! Y que final….¡apoteósico!
Con independencia de la enjundia que tiene esta historia con todas sus aristas, a mí, de algún modo, el relato ha logrado evocarme alguna de mis frustraciones infantiles. ¡!Hay que ver! ¡Que cosas logras con tus historias!
Como urbanita que soy, siempre sentí algo de envidia en el colegio por no tener pueblo como muchos de mis compañeros de pupitre, que regresaban por vacaciones y a la vuelta te hablaban de sus recuerdos y tradiciones vividas en ese entorno rural. Aunque mis padres nos llevaban a veranear cada año a un lugar diferente y disfrutábamos mucho, siempre quedaba esa sensación de no tener como ellos un lugar al que pudiera llamar mío durante esas semanas de libertad estival.
Pero vamos, creo que ya lo he superado, jajaja.
Un beso.
Las frustraciones infantiles tienen su aquel, sobre todo cuando se superan. Y dicha esta tontería, volvamos al pueblo. Pero solo los fines de semana y durante el verano, porque la vida en ese lugar idílico para mí, del que nunca quería marcharme -me escondía en la cuadra o debajo de la cama cuando llegaba el momento de irse-, era muy duro para los que se quedaban. Yo no tenía que ordeñar, ni limpiar la cuadra, ni llenar los abrevaderos, ni hervir la leche recién ordeñada en la lumbre de leña que no sabía encender, ni me deslomaba la espalda sembrando la tierra, por poner solo unos cuantos ejemplos. ¿Echar una mano?, sí, pero me quedaba la otra. Y además yo volvía a mi piso con agua corriente y luz y baño y mi único problema era estudiar.
Eso sí, no cambio por nada del mundo la experiencia. Me sigo emocionando siempre que vuelvo, cada vez menos, por desgracia, a pesar de que ya no corro detrás de las gallinas ni me cuelo en la cuadra para jugar con los animales. Me siento afortunada.
Por cierto, ya me dirás cómo has superado el trauma; tengo yo por aquí un par de ellos a los que tengo ganas de perder de vista.
Un beso.
Me llamó la atención cuando la abuela le decía a la nieta «¿pero qué os enseñan en ese colegio?», recalcando la diferencia de saberes entre el pueblo y la ciudad, saberes a veces denostados y poco valorados desde posiciones urbanitas. Sapiencia que había pasado de padres a hijos desde tiempos inmemoriales. Siempre pongo el ejemplo de que si a cualquiera que no haya tenido que afrontar esas tareas le darían una gallina viva y matarla para comer, no se como se las vería. Esperemos que no falte nunca la tarjeta de crédito ni los restaurantes, porque si no ya veríamos. Aunque también creo que la necesidad aguza el ingenio. Un gran escrito, muchas felicidades. Abrazo.
Hola, Óscar.
Estoy hablando de hace cincuenta años y entonces las diferencias eran considerables. Aunque, ahora que lo pienso, quizá se noten más actualmente: a pesar de las calles asfaltadas, que ya hay baño y agua corriente y luz eléctrica en las casas, los pueblos no tienen vecinos apenas ni los servicios indispensables para cubrir necesidades tan básicas como ir al médico, sacar dinero, comprar un cuaderno o tener una escuela a la que llevar a sus hijos.
Tampoco puedes ya matar el cerdo, el cordero o la gallina en el patio sin cumplir antes y después «la normativa sanitaria». El campo, con todo el sacrificio que supone, no te da de comer.
Hace falta algo más que ingenio para que la sapiencia de la que hablas perdure más allá de los recuerdos de los que, por suerte, nos hacemos mayores. Ojalá no sea demasiado tarde.
Un abrazo. Y muchas gracias por tus palabras.
Que recuerdos! Gracias, me ha encantado volver a ellos 🙂
Siempre nos quedará el pueblo, y esos instantes de la infancia, para volver. ¡Y las primadas!
Un beso enorme, Marta 😍😘
¡Qué hermoso cuento, Margarita! haz recreado magistralmente un mondo que (creo) ya no existe. Apenas en algunos lugares, como Taos, un pueblo perdido en las montañas donde viví varios años, aún se conservan algunas de esas tradiciones, como hacer la propia leche, con todo y nata…o al menos su recuerdo. Qué nostalgia.
Me alegra comprobar que «esta infancia» no entiende de límites. Y sí, los avances, tan necesarios, hacen que ahora la vida en los pueblos no sea tan dura.
Las tradiciones se pierden por falta de relevo generacional; pero quién se pone a ordeñar si después no sacas ni para cubrir gastos. Una pena.
Tenemos suerte de haberlo vivido.
Me encanta charlar un ratito contigo, Teresa. Un abrazo grande.
Yo he conocido a varias Felisas. Me ha encantado el homenaje que has escrito para estas mujeres hermosas. Un saludo, amiga.
Tener «una Felisa» en nuestra vida es un privilegio. Por suerte todavía quedan muchas mujeres hermosas, como delicadamente las llamas tú.
Un saludo, Azurea.
Muchas felicidades Margarita. El relato merece ese primer premio. Me ha recordado tanto cuando era niña!!
El final me ha dejado helada, eres una crack del relato!!
Besicos muchos.
El sabor de la infancia nos une, Nani. Una cosa más. 😊
Lo bueno de los relatos es que podemos jugar con los finales; ojalá fuera así de fácil hacerlo más allá de los márgenes, pero se puede intentar.
Un beso grande, como tú.
Parece como si yo mismo estuviese viviendo cada uno de esos momentos, de puro vívido que es el relato. Supongo que tiene mucho de autobiográfico. Recuerdos análogos dan color a buena parte de mi infancia. O de aquella que recuerdo con mayor agrado.
Y el final, como de costumbre, un contrapunto inesperado. Qué gusto, escribir así.
Es lo bueno de la memoria, que nos recuerda lo mejor y lo peor y, además, se deja escribir y retocar las arrugas y rellenar los pliegues más oscuros.
Supongo que los que compartimos edad hemos tenido una infancia parecida, con unos abuelos en el pueblo, rodillas despellejadas, juegos en la calle, flores silvestres entre las manos, libros heredados o prestados.
Te imagino (con permiso y mucho atrevimiento) persiguiendo animales por el prado, observando el vuelo de las mariposas, excavando los terrones de tierra en busca de fósiles y de respuestas. Y de aquellos barros…
Gracias, Anarchanthropus.
Un saludo