Don Julián era un hombre flaco como un lápiz y tan alto que parecía que podía tocar la luna con tan solo ponerse de puntillas y alzar el brazo lo que le obligaba a andar desgarbado ya que tenía que hacer auténticos esfuerzos para mantener el equilibrio. A veces bromeaba con el tiempo que tardaría en dar con la cabeza en el suelo y nos explicaba cómo calcular la velocidad que alcanzaría su cuerpo hasta caer despatarrado. Después hacíamos lo mismo con Consuelo, que era la más bajita de todos nosotros, y con Agustín, que tuvo un problema al nacer y le costaba mucho aprender los números y las letras, pero imitaba a los mirlos y a los jilgueros como nadie; y al terminar con los cálculos de las velocidades, los espacios y los tiempos nos decía con los ojos muy abiertos y una voz grave, como las que se usan en las ocasiones especiales, que eso que acabábamos de hacer se llamaba Física y entonces todos nos poníamos a aplaudir de contentos.
Vestía siempre pantalón de pana, jersey de pico y camisa de cuadros. En verano cambiaba la pana por el tergal y se quitaba el jersey. El tabaco le había teñido los dedos de amarillo y cuando no fumaba, se mordía las uñas. Una vez le salió un padrastro y tuvo que vendárselo para que no se le infectase con el polvillo de la tiza, dijo, pero se le fue la mano y se vendó hasta el hombro. Parecía una momia. Pero una momia de las que había en Egipto, aclaró mientras señalaba un país pintado de amarillo en el mapamundi que colgaba de la pared, justo al lado de la pizarra. De ahí a las pirámides, a los faraones, a los cocodrilos del Nilo y a Osiris solo hubo un paso. Recuerdo que esa noche soñé que me llamaba Cleopatra y que mi casa se llenaba de criados que hablaban una lengua extraña y que en la cuadra había elefantes en lugar de vacas. Me desperté agotada.
Una mañana don Julián llegó tarde. Venía algo sofocado y con el pelo chorreando. Que iba despistado, dijo, y cuando se quiso dar cuenta se había metido dentro de una nube de las que vuelan bajo. Y siguió diciendo que había pasado un poco de miedo porque con tanto vapor de agua condensado no se veía nada, motivo por el que casi se enreda con una isobara que tenía la presión alta y un mal genio racheado. Y mientras hablaba nos mostraba un pequeño roto en la manga del abrigo para demostrarlo. ¡Qué risa! Luego se secó por encima con el pañuelo y empezó con la clase de ciencias naturales.
Por aquel entonces a los niños los traía la cigüeña así que todos los años, por San Blas, íbamos hasta el campanario donde tenían su nido para darles la bienvenida con migas de pan mojadas en leche y con insectos que cazábamos en el prado y que luego metíamos en un tarro con restos de membrillo para darles un toque dulce, como de postre, y conseguir así que se relamieran y oír el ruido que hacían con sus largos picos. Eso se llama crotorar, nos enseñaba don Julián.
No parábamos de aprender. Las cigüeñas crotoran y los elefantes barritan, las hormigas duermen con los ojos abiertos, los pulpos tienen tres corazones.
El corazón de don Julián era enorme, ahí dentro cabíamos todos, la pena es que solo tenía uno y se le rompió demasiado pronto, cuando aún tenía un montón de cosas que enseñarnos. Todavía hoy a veces pienso que si nos hubiese querido menos a lo mejor…
El día que murió, el cielo se tiñó de luto y no brilló ni una sola estrella. Las campanas repicaron sin parar durante horas y nadie aró las tierras. Hasta las gallinas se quedaron mudas y la leche se cortaba cuando ordeñábamos las vacas. El pueblo entero lloró su pérdida.
Después de él ya no vinieron más maestros a la escuela. En su lugar mandaron un autobús que recorría cincuenta quilómetros de ida y otros tantos de vuelta para llevarnos a un colegio lleno de clases y de cursos y de maestros y que tenía hasta un director, un gimnasio, calefacción, un patio rodeado de altos muros para salir a la hora del recreo y una pequeña biblioteca.
Nos separaron nada más llegar. Por edades nos fueron metiendo uno a uno en aulas diferentes llenas de pupitres y con las ventanas pequeñas, excepto a Agustín, que lo mandaron de vuelta a casa. Pero lo que más me dolió fue ver cómo encerraron para siempre los conocimientos en los libros.
1.er Premio en el XX Concurso de cuentos «VALENTINA VENTURA». Tauste (Zaragoza)
Dedicado a Tía Conso




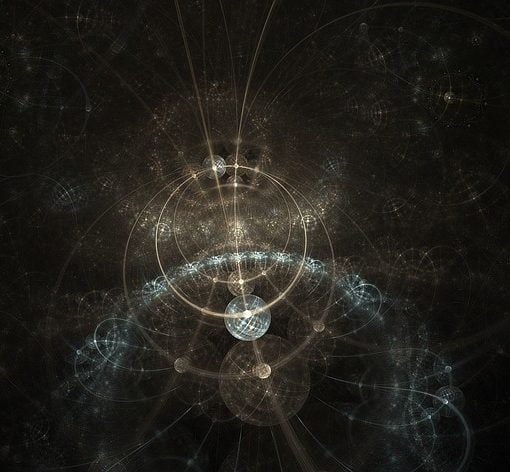

34 ideas sobre “EL ÚLTIMO MAESTRO”
Cuánta imaginación¡¡¡. Bonito, tierno y mágico. Me ha encantado.
Gracias, Azurea. Intento aprender de personas como don Julián, aunque nos ponen el listón muy alto.
Muchísimas felicidades Margarita. Es un cuento tan tierno y bonito y tan veraz!! Me has devuelto a la infancia. Muy merecido tu premio!! Cómo me gusta leerte!!
Besicos muchos.
Estos maestros solo viven en nuestra infancia. Ahora los hay excelentes también, pero por desgracia sus enseñanzas se diluyen entre tantas tareas burocráticas y quedan presas bajo los muros de hormigón y los patios de cemento. Una pena (aunque ya no se pasa tanto frío en clase 😉).
Cada vez que me dices que te gusta leerme, me siento un poquito «don Julián». ¡Gracias! Un beso grande.
Que relato tan bonito Margarita. Es de una ternura preciosa. No dejes de escribir cosas así. Enhorabuena.
Jo, muchas gracias, Juanma. Intentaré no defraudar en los siguientes. Tus palabras me animan a seguir intentándolo.
Hay textos que dicen tanto, y llegan tanto, que casi que no se puede añadir nada. Creo que me repito, pero me da igual. Don Julián se fue. Ya no está. Y pronto no estaremos ninguno de los que tuvimos la fortuna de escucharle.
Ya quedamos menos de los que vivimos esas escuelas en las que estábamos todos juntos y aprendíamos, pero podemos dejar nuestros recuerdos en la memoria de los que nos siguen para que aprovechen lo que les venga bien y hablen de ellos cuando también estén a punto de desaparecer. O, quién sabe, igual dentro de mil años encuentran una pizarra enterrada y un borrador y tizas y papel y les da por investigar y «resucitan» historias de maestros como don Julián.
Mil gracias por tu comentario.
Estaba en la terraza disfrutando de la agradable brisa marina, cuando sin esperarlo he recibido otro soplo de aire fresco en forma de un precioso relato que me ha parecido un maravilloso homenaje a los maestros. A los maestros de verdad, a los verdaderamente vocacionales, a aquellos que nos moldearon y marcaron al darnos algunas de las claves para fortalecer y completar nuestro desarrollo intelectual, de pensamiento crítico, afectivo y social.
Qué pena que en muchos de nuestros pueblos que sufren los avatares de la España vacía, se vayan perdiendo las escuelas, porque un pueblo sin escuela no deja de ser un pueblo que muere, ya que esos profesores rurales son los que precisamente sostienen esa España vaciada.
Enhorabuena por un relato precioso y conmovedor.
Muchos besos
Puedo imaginarme esa terraza, y hasta sentir la humedad salada de la brisa y el olor de unos huevos rotos. Tu generosidad con los comentarios no necesito imaginarla, la llevo siempre en el bolsillo, da igual la ropa que me ponga.
Ya no quedan escuelas como las de don Julián, pero sí Maestros con ganas de enseñar y de preocuparse por los demás, y no siempre han estudiado magisterio (o grados de infantil y primaria como hacen ahora) así que esa magia no se ha perdido, ni creo que se pierda nunca.
Lo que sí me da pena, o nostalgia, o susto, es que los niños ya no tienen pueblo al que ir en verano o durante los fines de semana. Ahora de vacaciones nos vamos a Tailandia para olvidar que no tenemos un sitio en el que echar raíces ni una era para hablar con las cigüeñas ni tampoco mariquitas que nos cuenten los dedos ni grillos que nos arrullen la siesta.
A pesar de todo, yo sigo aprendiendo de ti, menos a jugar al mus, a eso no, pero es que no se puede ser perfecto.
¡Gracias, Maestro!
Un beso
Es precioso…¡Muchas felicidades!
Muchas gracias, Aurora. Que no nos falten los Maestros ni las historias en la mente.
Precioso homenaje a esos Maestros (si, con mayúscula) de pueblo, que supieron abrir las puertas del conocimiento en tan apartados lugares..
Ya no quedan lugares apartados, pero nunca faltarán Maestros que abran puertas y ventanas para que sigamos aprendiendo (o eso espero porque entonces sí que estaríamos muertos).
Gracias por comentar, Óscar.
Sublime y emotivo, ¡enhorabuena!
Muchas gracias, compañero.
Me alegra verte por aquí. A ver si podemos vernos también en otros lares, sería una buena señal.
Un abrazo
Enhorabuena, Margarta !
Has descrito perfectamente la vocación de un maestro excelente . Hay mucha diferencia entre maestros buenos y maestros excelentes . Se aprende implicando a los alumnos y sobretodo con mucho amor . Hablas de institucionalizar y de la España vacía . Todo era mucho más sencillo antes .
Vuelvo a Repetir , mis felicitaciones .
A ti de Maestros poco puedo explicarte. Y nada mejor que oírte decir que está bien contado.
Hay que tener mucha vocación porque la tarea es ardua y harto complicada, bueno, si te implicas en ella, claro.
Antes el Maestro era una figura influyente, su opinión era importante. Ahora poco más que tienen que pedir perdón por tratar de educar y dan ganas de tirar la toalla. Por suerte, siempre hay alguien que «aprende» y consigue que el esfuerzo merezca la pena.
Gracias por la parte que te toca.
Esto se empieza a animar y a alargar…😂 De aquí a un libro entero sólo te quedan unos meses. Q maravilla cómo escribes y cuánto cariño desprenden tus relatos. Seguirte me calma y me alegra el alma…😘
Y tu comentario me calma y me alegra el alma a mí así que… algo estamos haciendo bien las dos.
Y me callo ya que me pongo ñoña 😊
Voy a seguir disfrutando de tus palabras 😘
PEROOOOOOOOO QUEEEEEEEEEEEEEE BONITOOOOOOOOOOOO!!!!
👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼
Siempre lo consigues con tus relatos, pero hoy me has llegao más hondo que nunca.
Llevo muchísimos años como maestro, que no profesor, ayudando a chavales «imposibles» que solo necesitan un poco de atención y enseñándoles a tener cariño y curiosidad por las materias. Yo doy una de las odiosas, Mates, y mi mayor satisfacción es cuando los oigo decir: «No me puedo creer que me estén gustando».
Maestros como Don Julián deberían de ser eternos e inmortales. O de naturaleza contagiosa. O poderse clonar. Por desgracia, la educación actual no suele abundar en maestros que contagien su entusiasmo, sino en profesionales que ejercen su profesión (de ahí lo de profesor) para ganarse el sueldo y punto.
Aún tengo en el recuerdo a un maestro que tuve con pocos añitos que nos enseñaba cantando con una guitarra. Verle entrar en clases era señal de diversión y aprender sin darnos cuenta. Duró poco, decían que era poco metodológico, pedagógico y otras cosas terminadas en ógico. Pero yo entendía que era poco lógico. Lo cambiaron por uno que sabía mucho, pero conectaba poco. Abríamos la boca más para bostezar que para hablar. Y ahí empezó el colegio en el que aprendíamos por obligación y asistíamos casi como castigo. La diversión empezaba al salir de clase.
En fin, educar en la curiosidad, la admiración, la diversión y la imitación debe ser una utopía.
Felicidades por el relato y gracias por emocionarme, Margarita. Tus escritos nunca dejan indiferente.
Un abrazo.
Me alegra que seas Maestro de profesión además, y digo esto porque yo siempre aprendo con tus comentarios y con tus historias. Si encima enseñas a chavales, no tienes que explicarme nada más. Bueno, sí, explícame lo que quieras porque me da mucho gusto leerte, pero vamos, que lo que vaya entre líneas puedo imaginarlo con suma facilidad.
Y no es que lo diga yo. Te cuento que un amigo me dijo el fin de semana pasado que le gustaban mucho tus comentarios, que disfrutaba con ellos y no se los perdía. Y me dio un poco de…, de no sé cómo llamarlo porque enseguida mi inseguridad y yo nos pusimos a hablar: a ver si la gente va a entrar al blog para leer a Jose A. y pasa de nuestras historias, mira que si deja de comentar igual la punta de la i se va a pique y nosotras con ella. Y ahí anduvimos que si sí que si no que si vaya usted a saber un buen rato, no te creas.
Bromas aparte, pues eso, que de utopías nada, que tú consigues encandilar no solo a los chavales si no a los que aprendimos a hacer integrales y hemos vivido el tiempo suficiente para olvidarlas.
Y no me cabe la menor duda de que ya contarás entre tus listas de alumnos a padres que les cuenten a sus hijos que ellos tuvieron a un Maestro que les enseñaba matemáticas sin quitarse el sombrero. Yo al final me lo compro, ya te lo he dicho alguna vez, el sombrero, digo, para quitármelo cada vez que tengo la suerte de verte por aquí.
Gracias, Maestro.
Un abrazo
jajaja
Como eres una maravillosa cuentista (siempre en el buen sentido), no me termino de creer lo que me cuentas 😉, sobre todo porque tus relatos son excelentes y nadie entra a ver una peli de Spielberg, Coppola o Scorsese para ver los créditos. 😜😂
Eso sí, me has originado una inmensa sonrisa en la cara y en el corazón con tus palabras.
Gracias, Yo no necesito un sombrero para hacerte una reverencia Maestra de Historias Mayúsculas. 😍
😍
Es un relato superbonito entrañable y nostálgico.
Yo no tuve a un Don Julian en mi vida , pero ¡ya me hubiera gustado!
Cuanto daño hizo el éxodo rural, cuántos niños después de este maravilloso maestro se vieron privados de su presencia.
Leyéndote, dan ganas de volver a ser niño, criarse en un pueblo, jugar por sus calles y aprender de la vida llena de maravillosos conocimientos.
Con Don Julián desaparecieron muchas cosas, para convertirse en bonitos recuerdos.
Enhorabuena Margarita por tanta sutileza y sensibilidad haciendo un gran homenaje a nuestros maestros rurales.
.
Eso pretendía, un homenaje a los Maestros que no lo tuvieron fácil entonces. Aunque parece que la situación no mejora ahora a pesar de los recursos que tienen a su alcance. Mientras no nos mentalicemos de que el maestro sabe, trabaja y tiene razón incluso cuando no la tiene, poco pueden hacer.
Haberse criado en un pueblo tiene encanto, también sus desventajas, claro, aunque no se hable de ellas, pero ahora, con la cantidad de pueblos semivacíos que hay, podemos adoptarlos y volver a llenar sus calles de carcajadas y conversaciones vespertinas sentados en una silla de enea al fresco.
Siempre te digo lo mismo y no me cansaré de decírtelo: gracias y mil veces gracias por tantos ánimos como me das.
Un beso grande
Ah, que lindo y triste relato. ¿Inspirado en un maestro real?
No, don Julián solo existe en mis recuerdos distorsionados de infancia, pero podría ser uno de los muchos que daban clases en los pueblos diseminados por la orografía española cuando todavía había niños en ellos.
¡Enhorabuena, Margarita! Y de enhorabuena estamos también quienes podemos leerte por aquí, ya que sumergirse en tus relatos es garantía de conectar con historias plenas de sensibilidad y humanidad. En este caso, un bellísimo homenaje a los maestros que permite transportarnos a nuestra infancia. Porque aunque seamos de ciudad, la mayoría recordamos algún maestro o maestra especial capaz, con su estilo diferente de enseñar o su entusiasmo y cariño, de convertir en atractiva hasta la materia más plúmbea…
Al leerte me ha sido imposible no rememorar también a uno de los más entrañables maestros rurales del cine español: don Gregorio de «La lengua de las mariposas», encarnado por un magnífico Fernando Fernán Gómez. Un largometraje clásico ya de nuestro cine, adaptación ejemplar de tres relatos del libro de Manuel Rivas «¿Qué me quieres, amor?». Aunque sus lecciones también transcurrían al aire libre, don Gregorio inicia en la aventura de la lectura al pequeño Moncho prestándole “La isla del tesoro” y pronunciando una frase para enmarcar: «Los libros son como un hogar. En los libros podemos refugiar nuestros sueños para que no se mueran de frío».
Un abrazo.
Ni tanto que para enmarcar esa frase tan acertada. Igual que tus comentarios, Ana, que me quitan el frío de la incertidumbre y liman las aristas de tantas inseguridades como tengo.
Por suerte, hay buenos maestros en todas partes, también en las moles en que se han convertido las escuelas en las ciudades, solo hay que abrir los ojos y, sobre todo, «dejarse aprender».
Un homenaje a los Maestros y un homenaje a la Buena Gente, que la hay, y mucha, pero no se nota porque no hace ruido. ¡Bendito silencio!
Gracias, muchas gracias por enriquecer una vez más con tu sabiduría mi historia.
Un abrazo.
Sencillamente maravilloso, como todo lo que escribes, Margarita
Con qué buenos ojos me lees, Sara. Todo un empujón, que falta me hace.
¡Gracias, Compañera!
Había algo/bastante de educación clásica en muchos maestros de pueblo. Es lo que me sugiere un relato tan hermoso. Saludos.
Es verdad. Ahora los conocimientos están más segmentados y miramos al futuro para aprender, para seguir el ritmo vertiginoso de un mundo que parece ir cada vez más deprisa. No hay tiempo para ser clásicos.
Gracias por comentar, Santiago.