El día que cumplí quince años, estábamos confinados todavía y hacía escasas semanas que mi abuela había muerto sola en el hospital por lo que no lo celebramos. Pero mis padres me regalaron una cama nueva, de esas con canapé, ideal para guardar cualquier cosa sólida y, a ser posible limpia, que se pueda imaginar.
Lo que a todas luces no era más que un práctico regalo cambió nuestras vidas para siempre.
Y es que mis monstruos ya no cabían debajo de la cama así que empezó a ser normal encontrárselos deambulando por la casa. Mi hermano gritaba como un mal actor cada vez que se topaba con alguno, y eso que los conocía de cuando compartíamos habitación; y mi padre no soportaba que leyeran el periódico por encima de su hombro mientras desayunaba, y menos aún que comentasen las noticias con sus acentos graves y deformes por lo que me instó muy seriamente a darlos en adopción.
—Con la nueva normalidad ya no es normal tener monstruos en casa; anda, pon un anuncio en internet a ver si alguien los quiere.
Yo, incapaz de imaginar mis días sin ellos, y mucho menos mis noches, propuse tímidamente que se trasladasen a vivir al armario. Fue una buena idea. Hasta que mi madre encontró su chaqueta favorita toda arrugada y llena de pelos y los echó de allí blandiendo una retahíla de adjetivos descalificativos que apenas le cabía en la boca. Tampoco ellos parecían muy contentos de estar recluidos en un espacio tan reducido y poco ventilado. De hecho, el de color verde musgo, el que siempre me avisa si pierdo el norte, empezó a adquirir un tono azulado, como de alga que no sabe nadar, un poco preocupante. Tuve que darle unas friegas con unas pelusas que recogí debajo del sofá mezcladas con polvo de aparador antiguo. Por suerte no le han quedado secuelas.
Entre el teletrabajo, las clases on line y los monstruos pasillo arriba pasillo abajo parecíamos una casa de locos así que mi padre me dio un mes de plazo para encontrarles una nueva ubicación. Mientras tanto, acordamos que los monstruos no saldrían de mi cuarto sin avisar antes y que tampoco usarían el baño en hora punta porque mi madre, que siempre se entretiene con los desayunos, la colada de urgencia y el trapo del polvo, tuvo que ir un día a trabajar sin ducharse porque el monstruo azul se estaba depilando.
Mi madre es cajera en un supermercado y no puede teletrabajar.
Estaba tan ensimismado en pensar dónde alojarlos y en aprender la letra del «resistiré» que no me extrañó el cambio de comportamiento de mi hermana: ella que siempre me había tratado como a un «old-fashioned-outfit», comenzó a hablarme con afecto e incluso me ofreció ayuda con mis monstruos. Tampoco me di cuenta de que le ponía ojitos al beis, mi monstruo más tímido que, además, andaba un poco acomplejado porque tenía las patas muy delgadas y usaba siempre pantalones de pana para disimularlas. Se fugaron juntos un lunes por la tarde. Supongo que aprovecharon que nadie imagina que en plena pandemia a alguien se le pueda ocurrir huir, y menos por amor ahora que no podemos besarnos.
La echamos de menos cuando nos sentamos a cenar. Le tocaba a ella poner la mesa, pero había sobornado a mi hermano con unos cuantos céntimos y su ración de postre para que la sustituyera. Además, ese día cenamos más tarde porque mi madre se entretuvo comprando mascarillas en la farmacia y había mucha cola. Unos minutos de aquí y otros de allá bastaron para que les diera tiempo a llegar al puerto y esconderse en la bodega de un barco carguero con rumbo a Australia. Parecería el guion de una película si no fuera porque los lamentos de mis padres no salían precisamente del televisor. Como mi hermana acababa de estrenar su mayoría de edad, no se pudo hacer nada.
Entonces mi padre decidió no volver a mencionarla nunca más. Estaba tan enfadado que temí que quisiera vengarse del resto de los monstruos, por lo que les busqué acomodo rápido en unos cuantos cuentos de la biblioteca municipal como medida transitoria; sin embargo, les gustó tanto compartir estantes con Pulgarcito, Caperucita y otros clásicos que decidieron establecerse allí para siempre. Y ya pude dejar de preocuparme.
Los sábados, domingos y festivos vienen a casa, —a escondidas, claro—, y dormimos de nuevo todos juntos y abrazados en la habitación de mi hermana, excepto el monstruo rosa, que desde que conoció a Espinete, todo son excusas.
Con mi hermana hablo casi a diario. Al final, como no se adaptaron a vivir boca abajo en las Antípodas, volvieron y alquilaron un pequeño apartamento a tres manzanas de casa. Van a tener un bebé. Y el bautizo será por skipe.
A mi madre la han ascendido. «Ahora trabajo en la caja número 1», dice con tono jocoso para esquivar el cansancio que se le acumula sobre los hombros. Yo la sigo aplaudiendo en cuanto entra por la puerta. Es mi heroína.
Mi hermano pequeño es el único que ha crecido de verdad en esta pandemia. Además se ha enamorado de una niña rusa que se conectó a su clase por error un día plagado de interferencias internáuticas. Desde entonces, en cuanto termina los deberes, se pone a navegar en su busca y, a lo tonto a lo tonto, se ha recorrido ya medio mundo. Espero que esta segunda oleada no le haga zozobrar.
Mi padre, producto del duro golpe que sufrió, tiene una brecha emocional infectada por falta de cura. Le produce un picor intenso en los ojos, dice, por eso le lloran tanto.
Y yo sigo fingiendo que soy feliz y que el virus me ha hecho más fuerte y que no tengo miedo. Llevo la mascarilla a juego con la sudadera y saludo de lejos a los amigos. Y todo con la más absoluta normalidad. Eso sí, aumentada.
1.er PREMIO en el III Certamen de Relato Breve «Dale un giro a tu vida». COP Madrid.
Lema «Normalidad aumentada».





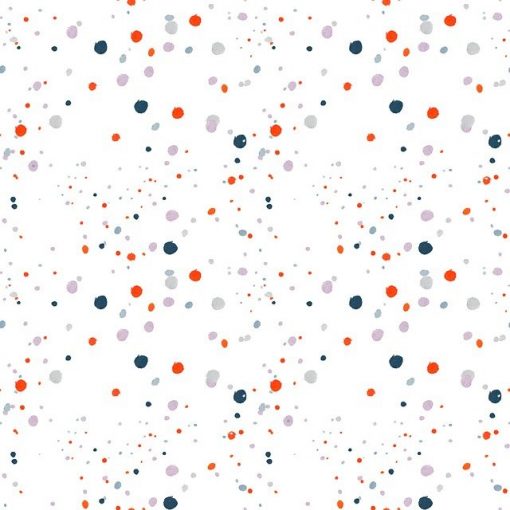
26 ideas sobre “EL REGALO”
Muy bonito Margarita. Me he visto reflejado en esa locura de casa. La verdad es que los viejos monstruos aunque cumplían su misión de asustar no tienen nada que ver con los monstruos que está pandemia ha creado a los más pequeños. Felicidades.
Algunos monstruos hacen compañía, otros solo dan miedo. Y la pandemia esta no sé qué dejará tras de sí a los que sobrevivan. Todavía es pronto para comprobar sus efectos, pero desde luego esta infancia lo tiene complicado. Por suerte somos mucho más flexibles de lo que creemos.
Tú deja imágenes para el recuerdo, eh, que algún día nos parecerá increíble lo que estamos viviendo.
Gracias por tu visita, CarMac.
Que suerte tenéis los que podéis expresaros tan bien y tan claro.
Pero qué maravillosa manera de relatar la pandemia en casa. Me ha parecido genial. Enhorabuena. Un abrazo fuerte.
Bueno, al menos le sacamos algo positivo al confinamiento. Tanto tiempo en casa da para mucho. Y para muy poco también. Gracias, Aurora. Un abrazo y a cuidarse.
Muy bueno, adaptado a la nueva anormalidad. Felicidades.
Un Saludo.
No sé a ti, pero a mí me asusta ese empeño de hacernos creer que todo volverá a ser normal algún día. Aunque parece que ya se les va pasando, menos mal.
Gracias por tu visita, Antonio.
Un saludo
La mejor manera de resumir tu relato es decir que me ha encantado. Felicidades.
Pues no sabes la alegría que me das, Azurea. Claro y conciso. ¡Mil gracias! 🙃😊
¿Normalidad aumentada?, Quizá, si aplicamos aquello de que lo que no te mata te hace más fuerte, pero yo tengo serias dudas al respecto. Si no, que le pregunten a todos los que han perdido sus negocios y se han visto abocados a la ruina o al paro. Pienso que Orwell se frotaría las manos si nos hubiera visto por un agujerito durante la primera ola, como ciudadanos obedientes, aplaudiendo todos los días a las ocho y cantando el resistiré. O como ahora, con el mantra de que de ésta salimos más fuertes.
Creo que esta pandemia nos ha cambiado -con vocación de permanencia- el modo de vida en muchos aspectos. Todo es a distancia, Todo es cada vez más on-line, más virtual. Como en Matrix, parece que estamos viviendo en un universo paralelo. Veo difícil que algún día podamos volver a recuperar la normalidad, al menos como la conocíamos antes del maldito virus.
Pero todo esto no tiene nada que ver con tu relato. Necesitaba desahogarme. Tus relatos son como el buen vino (por supuesto de Ribera del Duero, faltaría más), mejoran con el tiempo. Esta metáfora monstruosa, tan bien relatada, con la que nos has vuelto a deleitar, me parece un notable ejercicio para sacar lo positivo de esta pandemia, invitando al optimismo de recuperar la normalidad –incluso aumentada-.
Por mi parte, con volver a recuperar las reuniones de amigos y los besos y abrazos perdidos me conformo.
Muchos besos (de momento virtuales).
A veces no basta con saber nadar, qué va, hay que subirse al trampolín más alto de la piscina y desde allí arriba empezar a lanzar todo lo que nos ahoga, lo que nos pellizca el pecho y nos quita la respiración. Y dejarse llevar por las ganas de gritar «¡pero qué mierda es esta!». Y si no tenemos piscina, ni trampolín, pues para eso está este blog, faltaría más.
El relato está escrito en septiembre, cuando se empeñaban en hacernos creer que saldríamos más fuertes y que la normalidad estaba esperando a la vuelta de la esquina. Por eso me ha salido tan ácido posiblemente. Me ponía de los nervios ese eslogan. Al menos ahora ya no se habla tanto de fortalezas caídas del cielo por arte de birlibirloque. Sabemos ya que a nuestros monstruos tendremos que manejarlos como buenamente sepamos si es que nos quedan fuerzas para tratarlos.
En fin, que yo también tengo muchas ganas de cantar a los cuatro vientos y bailar como si de verdad hubiera un mañana prometedor. Mientras tanto, invento otros mundos para desahogarme (todavía no he aprendido a nadar).
Ojalá sea pronto el reencuentro.
Un beso
Genial, maravilloso. ¡Cuánto derroche de imaginación!
Nunca me hubiera imaginado a mis monstruos en ese juego tan familiar.
Tampoco se escapan todos los mensajes subliminales que miran de reojo desde el relato: la vida familiar confinada y sus problemas de convivencia; el trabajo de la madre, siempre sufrido y poco reconocido, pero tan necesario en estos momentos; la necesidad de intimidad, independencia y libertad de los hijos, hoy más que nunca por las restricciones; ese padre que como cabeza de familia no quiere mostrar sus sentimientos, pero no deja de ser humano; y la narradora, que intenta controlar la batalla, pero no consigue más que ser una simple observadora y sufridora de lo que acontece.
Lo dicho, una auténtica maravilla. Me ha encantao y lo he leído dos veces. 😉
Felicidades y gracias por estos regalitos.
Un abrazo a distancia preventiva.
Jo, José A., qué delicia de análisis has hecho, no se te ha escapado ni un detalle. Y sí, me has pillado: se me han ido de las manos los monstruos y todos los demás, hasta los personajes que no salen. Cuando la imaginación empieza a girar, no hay forma de poner orden, ¡qué te voy a contar que no sepas!
Gracias por tus visitas y por tus generosos comentarios y por el entusiasmo que desprendes.
La que me quito el sombrero soy yo.
Un abrazo
😊👍😘
Muchas felicidades Margarita. Mira que eres buena. El relato es precioso.
Besicos muchos.
Siempre generosa con tus comentarios, Nani. Así da gusto.
Mil gracias y un montón de besos.
Felicidades !!
Ojalá y solo fuera un relato de tu imaginación . Dura realidad la que estamos viviendo , aún así , tu exposición es divina .
Pues sí, ojalá fuera todo producto de la imaginación de algún escritor y nosotros fuéramos solo meros lectores, pero me temo que nos ha tocado el papel de interpretar la novela y el guion es malo malísimo.
Gracias por comentar, Eva
Muy actual, ya lo creo!
Es como mi casa, un camarote de los hermanos Marx, lleno de gente. Somos cinco y parecemos veinticinco . Entre nosotros, los monstruos de cada uno y nuestros miedos, a veces la situación es insoportable.
Me están entrando unas ganas de largarme a las anttipodas…
En gin, seguiremos conviviendo con nuestros monstruos que a este paso se hacen de la familia.
Enhorabuena una vez más!!! Un beso
Siendo optimista, si algo bueno podemos sacar de todo esto va a ser eso, que al final trataremos a los monstruos de tú y ellos a nosotros, también. Y poco más.
Aun así, yo de ti no me iría a las antípodas, allí están igual que nosotros aquí y encima hablan raro, pero claro, es fácil decirlo; lo difícil, lo que tiene mucho mérito es aguantar las ganas, como haces tú, campeona.
Ya falta menos. Para lo que sea.
Un beso enorme para los cinco.
¡Cómo me divertí con este relato! Y qué bien escrito está.
Pues objetivo cumplido entonces, Fanny.
Mil gracias por compartir tu alegría.
Se lee de un tirón y con disfrute. Encuentro muy difícil divertir y conmover al mismo tiempo, pero tú lo consigues con creces a base de imaginación y talento. Merecidísimo premio, Margarita. Muchas felicidades y un abrazo.
Me encanta ganar. Pues claro. Me encanta ganar premios y regalos y visitas de amigos que todavía no conozco, pero que se intuyen al final de la página sin necesidad de pasarla.
Gracias por cumplir tu palabra, Enrique, y por dedicarme estas otras tan generosas.
Un abrazo
Mil gracias por mantenerme la sonrisa durante todo tu relato, y eso que entre el ingenioso humor subyace lo serio del tema. En este caso la peli que me viene a la cabeza es evidente: esa joya animada titulada «Monstruos, S.A». Habría que mandarles tu relato a sus creadores de Pixar, pues compone con ella un díptico fantástico!
Felicidades por el premio y por tu maravillosa creatividad.
Salud y un cinéfilo abrazo.
Antes de nada, te pido disculpas, Ana: con tanto follón en el pasillo y un ordenador para todos, se me había traspapelado tu magnífico comentario. Ganas me dan de echarles la culpa a los monstruos, pero ya tienen bastante con aguantarnos a nosotros y no sería muy creíble tampoco (a lo mejor se la comen, estoy pensando).
Qué bonita la película de monstruos, al final va a resultar que no son tan fieros como queremos creer y que su único delito es que van perdiendo pelo por la casa y se les olvida recogerlo. O a lo mejor ni siquiera existen y los inventamos para tener una disculpa para tener miedo.
En fin, en este caso han servido para protagonizar una historia poco normal por mucho que se empeñen algunos en hablarnos de normalidades futuras y otras fantasías de ciencia ficción.
Salud y un abrazo macro.