Soy una mujer gris. Anodina y gris. De esas que cuando se miran en el espejo se confunden con el azogue y parece que no existen. Pero no siempre fue así.
De niña era risueña, curiosa y con una imaginación desbordante que me trajo mil y un problemas en casa y en el colegio. En aquella época me encantaban las películas de indios y vaqueros que emitían los fines de semana en la televisión después de comer y soñaba con trasladarme a vivir al Lejano Oeste, donde quiera que estuviese ese lugar, y recorrerlo de norte a sur cabalgando sin silla de montar sobre la grupa de un hermoso caballo, el viento acariciando mi rostro y la lluvia deshaciendo la trenza perfecta y tirante que mi madre me hacía cada mañana con una obstinación digna de elogio.
Necesité escribir tres años seguidos a los Reyes Magos hasta que conseguí convencerlos de que me trajeran un disfraz de vaquero, —el de vaquera no existía por aquel entonces—, en lugar de esas cocinitas insípidas con un fregadero sin agua y armarios que no se podían abrir, o aquellos cochecitos de bebé para sacar a pasear muñecas inútiles que por no hacer ni siquiera lloraban. El disfraz consistía en una cartuchera de plástico marrón que se ataba a la cintura, una pistola verde pistacho, un sombrero rígido con las alas dobladas en los laterales, también de plástico y también marrón, y una estrella plateada de cinco puntas con la palabra sheriff escrita en el centro que le daba al conjunto una pátina de autenticidad.
Era tanta la emoción, y la sorpresa, que no pude esperar para estrenarlo. Me lo coloqué encima del pijama y de esa guisa comencé a correr por la casa apuntando y disparando a puertas, sillas, cuadros, fotografías, a mis hermanos y a una figurita que teníamos encima del televisor vestida de flamenca que cayó al suelo fulminada —casi me muero del susto— porque la golpeé sin querer con el codo al pasar. Todo, absolutamente todo lo que se me ponía a tiro lo disparaba con mi pistola verde pistacho mientras gritaba «pum, pum» con un poderoso y enérgico entusiasmo infantil.
Cuando retomamos las clases después de las vacaciones de Navidad, llevé mi disfraz al colegio. A sor Juliana se le descompuso la cara en cuanto vio mi regalo; me ordenó guardarlo inmediatamente en la mochila y escribió con su pulcra letra puntiaguda una nota para mis padres que debía devolverle firmada al día siguiente. A continuación, con el entrecejo encapotado, nos mandó sacar el libro de lectura, nivel III, abrirlo por la página 34 y copiar los dos primeros párrafos. Así terminó oficialmente la Navidad para mí. Y la amistad de unas cuantas chicas de mi clase que dejaron de invitarme a sus cumpleaños.
Un sábado lluvioso y turbulento mi hermano pequeño accedió a jugar conmigo a indios y vaqueros para matar el aburrimiento con la condición de que le prestase mi pistola. Como él aún no sabía escribir todas las letras, los Reyes Magos solo le traían coches de bomberos y de policías. Era el único de mi familia que no me llamaba marimacho, supongo que porque era tan pequeño que esa palabra todavía no le cabía en la boca. Disfrutamos como enanos, lo que éramos, cabalgando sobre el palo de la escoba él y sobre el de la fregona yo a lo largo y ancho de toda la casa. Al final mi madre, harta del barullo, nos despojó de nuestras monturas, las devolvió al escobero y nos mandó a la habitación.
No os imagináis la que se lio cuando nos llamaron a cenar y vieron a mi hermano: lo de mi madre, más que gritos, eran berridos, interjecciones, juramentos. Hasta vinieron la vecina de enfrente y la de arriba asustadas por las voces, convencidas de que habíamos sufrido alguna desgracia terrible. Y algo así les pareció el hecho de que yo le hubiera cortado la cabellera a mi hermano. Sus hermosos bucles del color del chocolate espeso descansaban inertes sobre el suelo, a los pies de mi cama, como un cachorro herido de muerte.
Mis padres me confiscaron el disfraz, me castigaron sin postre, sin propina y sin salir de casa durante tres meses, salvo para ir al colegio, claro, y me llevaron a un psicólogo, un hombre calvo que fumaba en pipa, vestía estrafalarias pajaritas y me hacía un montón de preguntas extrañas sobre mi identidad y otros conceptos que yo era incapaz de comprender. Lo único que quería era que me devolvieran mi pistola verde pistacho y jugar igual que lo hacían mis hermanos, sin complejos, sin cortapisas, sin pamplinas. Nada más. Y nada menos.
Pero mi comportamiento extravagante, —así lo definieron todos a una en perfecta armonía—, se iba a acabar. Además de requisarme la pistola, me obligaron a jugar con muñecas, a vestir faldas plisadas por debajo de la rodilla y a sentarme recta. «Como mandan los cánones establecidos», recalcaba con mucho encono y convencimiento mi madre, como si supiera de primera mano lo que eran los cánones. Mi padre no decía nada. Ni siquiera me miraba cuando nos cruzábamos por el pasillo. Yo era su princesita y le había decepcionado. Imperdonable.
A partir de entonces solo podía jugar a ser una vaquera libre e intrépida en mi imaginación. Practicaba disparando a objetos cada vez más lejanos para mejorar mi puntería —y mi estado mental—; y si no había nadie cerca que me pudiese ver, apuntaba con el dedo índice para hacerlo más verosímil. Nunca se lo conté a nadie. Jamás. Ni a las escasas amigas que me quedaban ni a mis hermanos ni al psicólogo ni al cura cuando me iba a confesar una vez al mes porque me obligaban en el colegio. Esta es la primera vez que rompo mi secreto para contároslo a vosotros.
Estudié EGB, BUP, COU, aprobé la selectividad y, después de mucho discutir con mi madre, obsesionada con que me echase un novio bien parecido y con dinero y me dejase de moderneces absurdas, me matriculé en la facultad de Económicas; cinco años después me licencié con las mejores notas de mi promoción y encontré trabajo en un banco. Contado así del tirón y en tan pocas líneas parece rápido. Y fácil. Pero no, rotundamente no. Creedme. En algún momento de esta escueta frase perdí el color, no puedo precisar en cuál; es más, ni siquiera me di cuenta de que me estaba convirtiendo en una mujer gris. Gris y anodina.
Supongo que fue una cuestión de supervivencia. Para encajar.
Y aquí sigo, encajada en la misma mesa de la misma sección del mismo banco que me contrató hace algo más de veinte años, realizando día tras día las mismas tediosas, baldías y mediocres tareas. Lo más opuesto a cabalgar por las llanuras del Lejano Oeste sobre la gruta de un caballo salvaje mientras el viento se enreda en mi pelo suelto.
Aunque esta mañana ocurre algo que por unos momentos me hace creer que quizá…
A eso del mediodía se sienta frente a mí una pareja joven de recién casados, con el amor sin arrugas y olor todavía a fresco. Son tan perfectos que parecen personajes sacados de un libro de esos que no puedes parar de leer aunque te estés cayendo de sueño o tengas un examen al día siguiente. Ella me mira con sus ojos azules en los que cabe un océano entero con tal intensidad que me dejaría hipnotizar si me lo pide. Pero el hechizo se rompe en cuanto el joven empieza a hablar. De sus labios dibujados con un tiralíneas salen unas palabras tan flojas e imprecisas que apenas consigo entenderle. Me inclino sobre la mesa para interceptarlas, pero se desmenuzan en fonemas sordos antes de llegar a mis oídos. Al final deduzco que desean hacer un ingreso, ¿por qué si no se han sentado en mi mesa?
Mientras yo preparo el papeleo, él no deja de dar golpecitos rítmicos con el pie, como si en su cerebro, en lugar de conexiones neuronales, tuviese conectada una emisora de radio, y ella, a su vez, empieza a mirar alrededor con la misma intensidad con que hace unos momentos me miraba a mí, pero esta vez me parece observar un fuerte oleaje en el azul de sus ojos.
Cuando les solicito la documentación, lo único que obtengo son excusas ininteligibles. Les explico que sin identificación no podemos hacer el trámite. Entonces él se pone en pie con tanta violencia que la silla cae al suelo bruscamente emitiendo un alarido casi humano; con la rapidez de un avezado pistolero del Lejano Oeste saca una navaja del bolsillo y, antes de lo que se tarda en decirlo, su afilada punta está apoyada en mi cuello. Ella aprovecha el momento de confusión para sacar una pistola de su bolso, —¡es una pistola verde pistacho idéntica a la mía!, inconfundible—, y apunta a todo el personal del banco mientras les grita que no se muevan con tal convicción y seguridad que nadie en su sano juicio podría sospechar que es una pistola de juguete.
La gente vocea y corre de un lado a otro sin saber qué hacer. El momento es de máxima tensión. A un hombre que está retirando dinero en ventanilla le da un ataque de pánico; a la mujer situada justo detrás le da un ataque de risa, —de los nervios, supongo, he leído que esas cosas pasan—; el cajero se mete debajo de la silla; la de gestión comercial se pone a rezar.
Yo respiro hondo, me coloco el sombrero y la estrella de sheriff de cinco puntas en mi imaginación y mantengo la calma mientras intento borrar de mis retinas la imagen de la joven con una pistola de juguete idéntica a la mía tantos años después. ¿Pero qué mierda de progreso es este?, pienso.
Y entonces, impelida por una rabia incontenible, extiendo mi dedo índice apuntando al joven y levanto el pulgar consiguiendo así que mi mano parezca una pistola y disparo: «pum, pum».
El muchacho se queda tan perplejo ante mi absurda y ridícula reacción que por unos instantes se trastabilla y separa la navaja de mi cuello, instantes que yo aprovecho para apresar su muñeca entre mis puños y apretar, apretar, apretar hasta que suelta la navaja. La atrapo antes de que llegue a tocar la mesa. En ese momento, como si estuviéramos rodando una película de buenos y malos, entra la policía, se los lleva detenidos y todo termina bien. Bueno, todo no.
El director de la sucursal me cita inmediatamente en su despacho. El hombre intenta en vano ocultar el temblor de las piernas parapetado detrás de su enorme escritorio. Me pregunta mi nombre y se interesa sin profundizar demasiado por el tiempo que llevo trabajando en el banco; luego, junto a un par de palmaditas paternales en la espalda, me da permiso para irme a casa, aunque todavía no sea la hora de fichar.
Al día siguiente todo el mundo habla de él en el trabajo. El muy cretino sale favorecido en la foto del periódico que acompaña la entrevista a doble página que le muestra como el héroe del mes. En cuanto termino de leerla voy al baño a vomitar, pero antes le apunto con mi dedo índice, levanto el pulgar y… «pum».
Publicado en el libro recopilatorio del II Concurso de Relatos Juan María Molina Jiménez


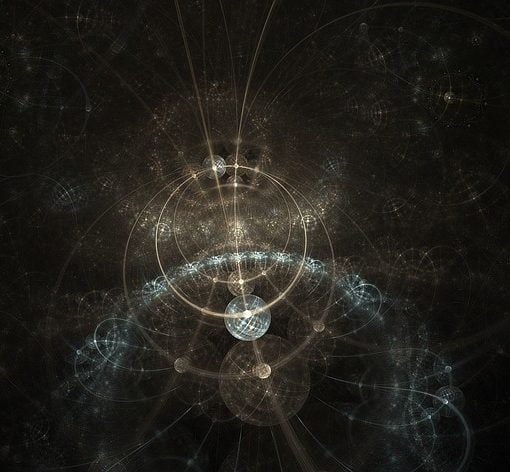



10 ideas sobre “PROGRESO”
Lo que necesita esa chica urgentemente es un cambio de vida. Radical. Me entran ganas de meterme en el cuento, sacarla a rastras del banco y explicarle que aún está a tiempo y que recupere sus colores de una vez por todas. Ea.
Pues no te cortes, Aurora. En cuanto vea tu sonrisa, vuelve de su imaginativo Lejano Oriente y se sienta a escuchar lo que tienes que contarle, fijo. Que te haga caso o no ya no puedo asegurarlo; a algunos personajes se les emborrona el sentido común de tanto inhalar tinta negra.
Pues sí. ¡Vaya mierda de progreso! Parece que hemos ascendido algo, pero aún nos quedan tantos peldaños por escalar en esta escalera inacabable… En fin, tal vez nuestras hijas, o nietas, o bisnietas, lo consigan. Tal vez solo sea cuestión de tiempo… y colaboración. Tal vez algún día podamos pintar con el color que queramos sin tener que luchar por ello. Enhorabuena por tu grandioso relato. Saludos.
Hola, Silvia.
Sin duda el progreso existe (solo tengo que mirar a mi madre y luego mirarme a mí), pero, como dices tú, queda mucha escalera por subir. Lo curioso es que a la gente (así, en genérico) le da por bajar peldaños de vez en cuando; es desconcertante. Algo no estamos haciendo bien. ¿Seremos capaces de identificar al indefinido «algo»?
Muchas gracias por tus palabras. Y por tu «colaboración».
Saludos.
Coincido con Aurora. ¡Vamos a sacarla del Banco y que empiece una nueva vida!
eSTA FRASE
«con el entrecejo encapotado»
Genial el cuento, Margarita. Hoy es mi primer día de clases. Lo comparto con los alumnos.
Pues con dos «Pepito Grillo» como vosotras no creo que pueda resistirse.
No sé si a tus alumnos les hará la misma ilusión que a mí; en cualquier caso, les mando un saludo de los cordiales. Para ti un abrazo de los anchos y un «gracias» efusivo y torrencial. 😎😃🤗
Qué magnífico relato Margarita y visual cien por cien. A lo largo de la lectura encontraba una sorpresa tras otra inesperada. Lo he disfrutado, no sabes como!!
Enhorabuena!!
Besicos muchos.
Qué bien, Nani. Agradezco tus palabras y también la paciencia para leerlo entero. Si además lo has disfrutado, me pongo a saltar de contenta.
Un beso grande, como tú.
Hola Margarita, una vez más me ha parecido un relato lleno de “enjundia”, en el que me han llamado la atención, entre otras, cuatro ideas.
La rebeldía de la niña por recibir una educación basada en roles de género, o sea, en ideas preconcebidas sobre lo que debe hacer, sentir o ser una persona según sea niño o niña.
El rechazo de las amigas al diferente, es decir, lo que viene siendo la Teoría del Ñú (nunca salir de la manada para no ser pasto de los leones).
La mujer gris que ha renunciado a sus ideales juveniles para cumplir con los roles impuestos por la sociedad. Algo no exclusivo de vosotras ya que también nosotros tenemos nuestra propia versión del hombre del traje gris, como símbolo de persona conformista, monótona y asociada a un rol de oficina, al que hasta Joaquín Sabina le dedicó una canción.
Por último, como broche final, la injusticia del último párrafo, en que alguien que se esfuerza no recibe el reconocimiento que merece, mientras otro se lleva el crédito. Una situación que se refleja muy bien en un viejo e irónico dicho militar: “Era tan valiente el Teniente Pimentel, que hizo el trabajo y le dieron la medalla al Teniente Coronel”.
En fin, como siempre….un relato sencillamente genial.
Un beso
Poco puedo añadir a tu magnífico comentario, Javier.
Me encanta lo del Teniente Pimentel, rima incluida. Me lo apunto. 😊
Y sí, el color gris en la piel no es exclusivo de las mujeres, aunque me atrevería a decir que somos muchas las que lo disimulamos con el maquillaje; hemos avanzado, sí, pero los médicos de los niños, por poner un ejemplo, nos siguen perteneciendo por un acuerdo tácito que nadie sabe de dónde salió y que se perpetúa con el tiempo. Lo que está claro es que unos y otras deberíamos dejar el gris para los trajes de chaqueta y los cielos nublados.
Salir de la manada, ser la rarita o el ñu, se paga; por suerte, llega un momento en la vida en que el precio es como comerse un helado: engorda, sí, pero qué rico sabe. O como diría el Quijote: «ladran, luego cabalgamos».
De los psicólogos no voy a hablar 😅
Y para concluir solo decirte que disfruté escribiendo este relato: me dejé llevar por la vaquera que llevo dentro y no me reprimí a la hora de disparar a diestro y siniestro. Pum, pum.
A ti, a vosotros, mis disparos, todos, con el dedo corazón.
Besos.
(Y gracias por la paciencia).